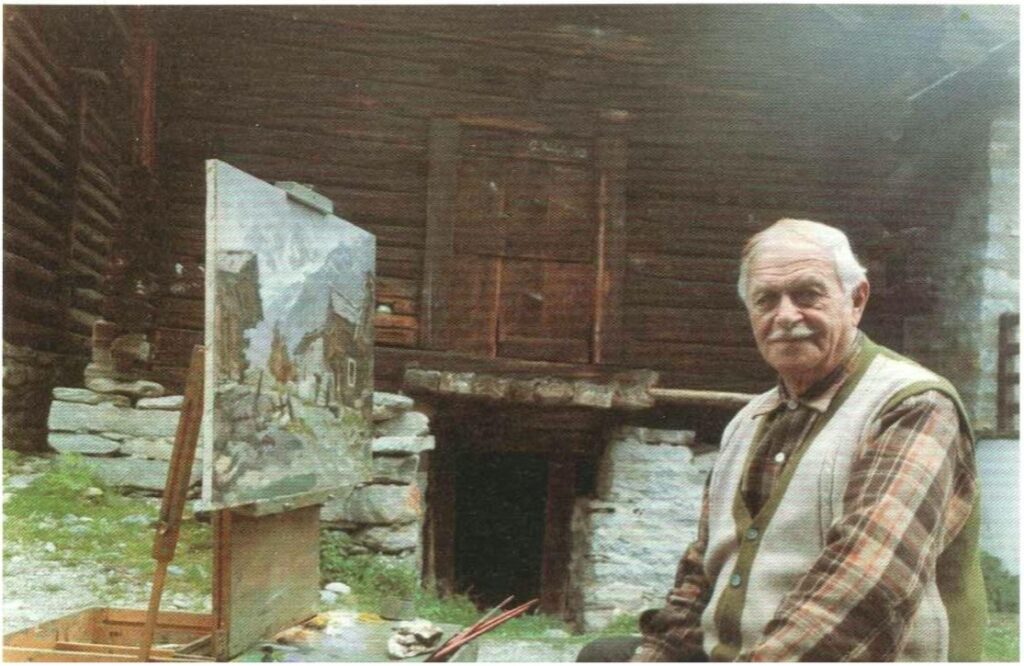El concurso «El mundo en una maleta«, creado para celebrar la emigración italiana y dirigido principalmente a las escuelas, tuvo una participación inesperada pero particularmente conmovedora. Erika Garimanno, psicóloga y profesora de italiano que se mudó desde hace mucho tiempo a Mar del Plata, Argentina, quiso compartir su historia de vida y su vínculo con Italia. Su historia, que explora la compleja relación entre las raíces y los nuevos horizontes, nos lleva a un viaje emocional entre el Piamonte y la Argentina, entre los recuerdos y el presente, entre la nostalgia de lo que ha quedado atrás y lariqueza de una identidad multicultural. Descubramos juntos su testimonio.
Hace unos treinta años mi vida cambió por completo.
Nunca había tenido la intención de vivir en otro país y luego me encontré, en un abrir y cerrar de ojos, en Argentina; Aquí, en una cálida tarde de otoño, mientras galopaba por la orilla del mar, sentí que ese ambiente agradable y relajado me invitaba a quedarme. No fue difícil, conocía el país porque solía venir a visitar a mis abuelos maternos durante las vacaciones de Navidad italianas.
Soy hija de madre italo-argentina y padre italiano, nacida en Piamonte, donde viví durante 20 años; en 1993 llegué a la Argentina, dejando atrás la verdadera Navidad, la blanca, mis queridos cerros, mis arrozales pantanosos, mis Alpes nevados. Podrías pensar que usar un adjetivo posesivo para describir estas bellezas puede parecer un poco presuntuoso.
Cuando emigras, te das cuenta de que lo que antes no considerabas tan importante ahora se convierte en algo precioso, porque aquí, al otro lado del océano, todo es diferente. Cada lugar tiene su propia singularidad y cuando dejas tu tierra tienes que lidiar con la nueva vida y la pasada, tienes que rendirte y renegociar; La reaculturación lleva tiempo.
En mi caso, el idioma nunca fue un problema, ya que aprendí español junto con italiano y absorbí ambas culturas sin dificultad. Sin embargo, me pregunté más de una vez a cuál de los dos países sentía que realmente pertenecía. Entonces, para buscar respuestas y darle sentido a mi vida acá en Argentina, decidí estudiar Psicología. Me apasioné por el estudio universitario y la investigación sobre la complejidad de la coexistencia de múltiples lenguas en una misma persona, centrándome luego en los aspectos relacionados con la emigración de los descendientes de italianos a la ciudad donde todavía vivo hoy. Al mismo tiempo, teniendo también una educación literaria, me dediqué a prepararme para enseñar italiano a los extranjeros; Hoy en día, estas dos pasiones se entrelazan en mi trabajo. Escucho historias, cuentos, recuerdos y deseos y enseño mi idioma a sentirme más cerca de casa y a ayudar a dar un nuevo significado a las historias de migración, ya sean elegidas, forzadas o inesperadas. La casa puede cambiar y yo he tenido muchas casas, pero ese lugar simbólico y real que representa refugio, seguridad, intimidad y estabilidad siempre está en una especie de batalla interior. La nostalgia se mueve entre el mar y la montaña, entre los trenes de alta velocidad que me llevan a las grandes ciudades y el bus que viaja tranquilo, ofreciéndome vistas espectaculares y kilómetros de pampa silenciosa.
Emigrar es como un dolor de cabeza y de hecho su etimología explica que significa «la mitad de la cabeza»: así que me encontré reconciliándome conmigo misma para mantener a raya ese sentimiento y esa sensación de división, para poder transformar los momentos de nostalgia en momentos de alegría y paz interior, para contar lo importante que es unir nuestras raíces con profundo respeto y reconocimiento hacia los países que dejamos y que habitamos.
Entonces, ¿cómo es la vida en el nuevo mundo? Partimos en busca de otros italianos y de los sabores que nos transportan en el tiempo. Es un viaje que despierta la memoria olfativa y vuelve a abrir el cajón de los recuerdos vinculados a la dulce abuela Nina. Recuerdos de cuando los fonzies eran el premio a una buena nota, del regaliz que el abuelo escondía en el segundo cajón de herramientas y del cachorro que religiosamente ocupaba su propio espacio en el congelador, escondido detrás de la carne picada para la salsa del domingo. Los cappeletti en caldo son imprescindibles, perfectos en las frías noches de invierno. A veces, estas búsquedas pueden durar días y si al final no encontramos exactamente lo que buscábamos, nos conformamos con algo que se le parezca.
Pero los italianos en el extranjero lo sabemos bien: ¡los sabores nunca son como los nuestros!
Buscas el idioma, a veces incluso el dialecto, para reactivar la memoria de las fiestas del pueblo y luego, te vas al campo o al menos intentas ir a un campo que no existe; Sales de la ciudad, para descubrir que los huertos no se cultivan de la misma manera.
Cuando su abuelo materno llegó a la Argentina, en 1950, sabía cultivar bien la jardinería, como lo habían hecho todos nuestros antepasados campesinos durante generaciones; así que cuando me mudé acá a Argentina me gustó ayudarlo: la cosecha de higos, las fotos con calabazas enormes, la cáscara de arvejas y luego la llegada de las uvas blancas, todo con las semillas que el abuelo había traído consigo y gracias a los aportes de los que iban y venían en los años siguientes, después de que el abuelo había dejado de venir a Italia.
Había logrado hacer crecer todo este bien de Dios en un suelo casi completamente arenoso, porque el abuelo, después de la guerra, había elegido vivir cerca del mar y en medio de las dunas de arena para sentir que la libertad que le había sido arrebatada durante los años de encarcelamiento en Alemania, ahora podía recuperarla toda y allí nadie lo molestaría.
Mi abuelo, un médico piamontés, después de dos años fuera de casa donde nadie sabía si lograría subir las colinas de Monferrato, caminó durante días y días bajo los escombros, el polvo y los últimos disparos de fusil, durmió en graneros abandonados de camino a casa desde Berlín al «Centro Mundial», como le gustaba llamar a su amado pueblo, la última parte llana antes de la subida hacia los cerros de Monferrato. Este recuerdo forma parte de mis joyas preciosas y que se suma a las historias recogidas sobre la vida del otro abuelo, el paterno, que nació justo al final de la subida, justo allí, cerca del castillo donado en 1164 por Federico Barbarroja al marqués Guglielmo II de Monferrato: la mansión se erigía como protagonista entre los valles.
Mis abuelos se conocían, tenían prácticamente la misma edad, frecuentaban el mismo bar, los mismos amigos: luego la guerra dividió a todos.
Se encontraron durante un tiempo, en campos de trabajo en Alemania, y luego perdieron el contacto. Su abuelo paterno, una vez de vuelta en Italia, se dedicó a cantar y tocar la guitarra, había logrado transformar todo ese dolor en música y alegría, ¡era un animador de fiestas!
Yo no lo conocía, porque falleció antes de que yo naciera. En cualquier caso, estos dos hombres, después de años de sufrimiento, distancias, silencios, se encontraron casi veinte años después, a principios de los años 70, en una gran fiesta siempre entre el valle del Po y las colinas de Monferrato.
Esta vez en un ambiente de júbilo con motivo de la visita de mi abuelo que vino «de América», los dos abuelos habrían discutido o al menos presentado el posible futuro matrimonial de mis padres, entonces jóvenes desconocidos hasta esa noche fatídica: los dos se enamoraron entre los bailes típicos piamonteses que mi padre introdujo incansablemente y el acento español de mi madre que se mezclaba con los dialectos de los parientes y era la novedad de la pequeña zona. Por un lado, una historia como muchas otras: enamoramiento, viajes en la Eugenio C, lágrimas, raíces, distancias, salidas definitivas, cartas al aire, nuevas vidas. Así que yo también vine a esta tierra, Italia primero y Argentina hoy.
Escribir en italiano, enseñar el idioma italiano, apoyar psicológicamente a italianos y argentinos en sus elecciones, me mantiene conectado con Italia, siempre me hace sentir como en casa, incluso si estoy a 13 mil kilómetros de distancia.
Creo que he encontrado un equilibrio saludable que contribuye a sentirme más unida. Todos los días, imagino nuevas conexiones con mi amado Piamonte, mientras espero ansiosamente el próximo viaje. No puedo esperar para tocar, saborear, admirar, escuchar y oler el rojo de las amapolas en flor en las colinas, envueltas en los aromas primaverales que anuncian la llegada del verano. Y mientras saboreo una fresa recién cogida, siento el suave contacto de los prados susurrándome: «Bienvenida en casa, hija de la tierra«.